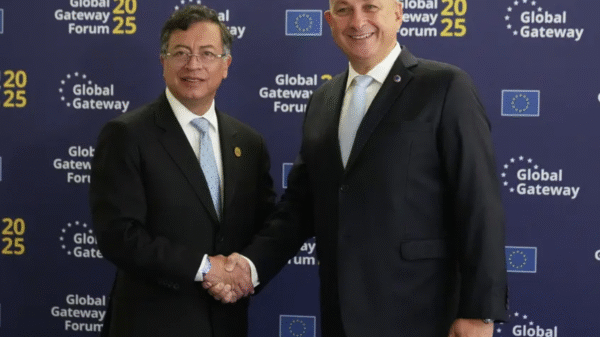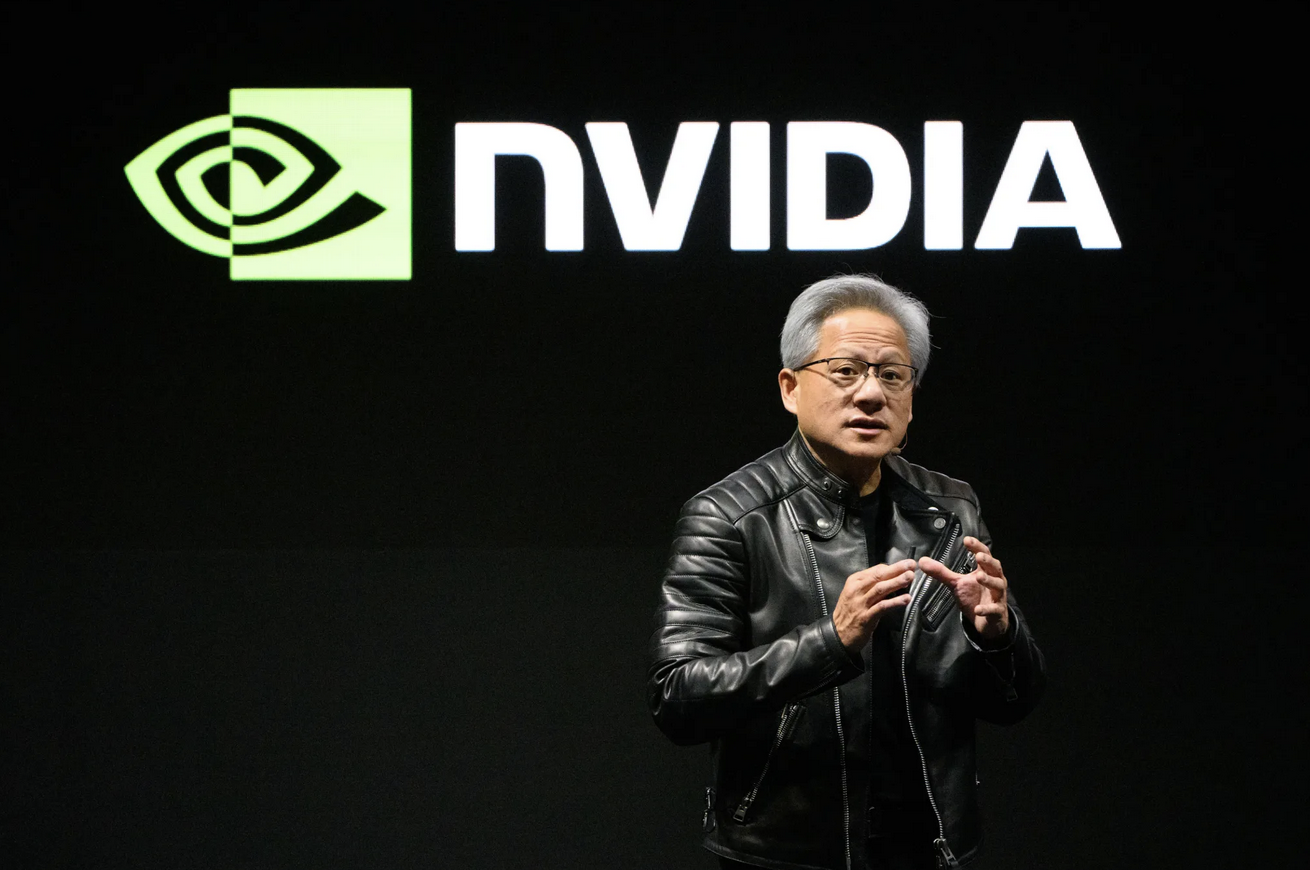Viernes 21 de Marzo de 2025
El 4 de febrero fue un día crítico para el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro. Ese día el mandatario transmitió por televisión su consejo de ministros y Colombia presenció fuertes diferencias y rupturas internas en el Gobierno Nacional. La vicepresidenta Francia Márquez se quejó por los nombramientos de la canciller, Laura Sarabia, y del ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes han estado involucrados en escándalos recientes. A Márquez la secundó la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien aseguró que “como feminista y como mujer, no me puedo sentar en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti”, haciendo alusión a las denuncias por violencia de género que ha recibido el ministro.
Cinco días después, la ministra pasó su carta de renuncia en la que le aseguró al Presidente que “por las razones ya expresadas en el consejo de ministros del 4 de febrero, se hace incompatible mantenerme en el cargo. Sin embargo, dejo una ruta de transformaciones ambientales en marcha que pueden convertirse en legado de su gobierno”.
Ahora veremos algunos de los temas más importantes y polémicos que ahora quedan en manos de la nueva ministra Lena Yanina Estrada Añozaki, luego de que Muhamad dejara oficialmente su cargo el pasado 3 de marzo, poco después de la sesión final en Roma de la COP16 de Biodiversidad que inició en Cali en octubre de 2024.
Las dudas sobre las cifras de restauración
En su balance de gestión, Muhamad comentó que durante el tiempo que permaneció al mando del Ministerio se restauraron 292 830 hectáreas en ecosistemas estratégicos como la Amazonía, la Mojana, los páramos y el Bajo Cauca. Según dijo, esta iniciativa realizada en colaboración con las comunidades en los territorios y las autoridades ambientales, entes territoriales, empresas, institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), Parques Nacionales y cooperantes internacionales representó un avance del 38 % frente a la meta de restauración de 753 000 hectáreas para 2026 que fijó el Gobierno Nacional.
En este tema, el desafío mayor para Ambiente es garantizar que esa restauración perdure en el tiempo. La congresista Julia Miranda reconoce que las cifras son alentadoras, pero asegura que es vital profundizar en los detalles de estas estadísticas, “ya que los procesos de restauración son complejos y no se completan en dos años”.
Al hablar de restauración, Miranda considera importante involucrar tres factores. El primero de ellos es tener un enfoque integral, ya que “no se trata sólo de sembrar árboles, sino de recuperar funciones ecológicas, involucrar activamente a las comunidades locales y garantizar la sostenibilidad a largo plazo”.
El segundo factor es el monitoreo y la evaluación, pues se debe medir el éxito de las áreas restauradas en términos de biodiversidad, captura de carbono y beneficios socioeconómicos.
El tercer punto clave es la coordinación institucional porque, según dice Miranda, la restauración debe estar alineada con políticas agrarias, mineras y de desarrollo territorial para evitar conflictos y garantizar su efectividad. “No tiene sentido restaurar un área si, al mismo tiempo, se adjudican zonas de importancia ambiental para actividades como la agricultura”, enfatiza.
Por su parte, Germán Jiménez, coordinador de la maestría en Restauración Ecológica de la Universidad Javeriana, afirma que no ve una acción decidida o una estrategia nacional hacia la restauración ecológica. “Siguen siendo esfuerzos en sitios y áreas muy particulares, pero no veo que tengan un efecto importante en los procesos de restauración nacional y en el freno a la frontera de colonización”.
Jiménez también se pregunta “¿qué indicadores se utilizaron para medir el éxito de la restauración? ¿Se está haciendo monitoreo a estos procesos de restauración? ¿Se están recuperando procesos o son sólo acciones de reforestación?”. Para él, la respuesta a esos interrogantes son cuestiones esenciales para determinar si se va por buen camino.
La naturaleza y los defensores frente a la escalada de violencia
Muchos territorios de gran riqueza ambiental enfrentan complejas situaciones de violencia. El Pacífico, la Amazonía y la región del Catatumbo viven grandes escaladas de inseguridad y problemas de orden público, debido a las disputas territoriales entre grupos armados, entre los que están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y diversas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Ministerio de Ambiente tiene la compleja responsabilidad de buscar la conservación de los territorios en un escenario donde también intervienen las Fuerzas Armadas y donde la presencia de otras entidades del Estado es limitada y en algunos casos, inexistente. Según los expertos consultados, este escenario fomenta actividades ilegales como la deforestación y la minería ilegal, y pone en riesgo a las comunidades y líderes ambientales.
“Históricamente, la labor de conservación en nuestro país se ha desarrollado en medio de la guerra, y es paradójico que las zonas más biodiversas sean también aquellas donde el conflicto ha sido más intenso”, dice Julia Miranda. “En este contexto, el reto es abordar el problema desde un enfoque integral que combine la conservación ambiental con la construcción de paz”, añade.
La congresista, que durante casi 17 años fue directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, explica que la política de Paz Total del gobierno actual incluye un enfoque llamado Paz con la Naturaleza, el cual busca integrar la conservación ambiental en las negociaciones con grupos armados, pero hasta ahora, afirma, no se han visto avances concretos en las mesas de negociación sobre este punto. “Es preocupante porque los grupos armados son actores determinantes en la conservación o degradación de los ecosistemas”.
Miranda agrega que si los grupos armados continúan bloqueando la presencia institucional ambiental y auspiciando actividades destructivas, “los resultados pueden ser catastróficos, como ya hemos visto en zonas del Meta, Guaviare y la Amazonía, donde la deforestación y la degradación ambiental han alcanzado niveles alarmantes bajo el control de grupos armados ilegales”.
Ximena Barrera de WWF asegura que se debe reconocer a la naturaleza y los territorios como víctimas del conflicto armado y garantizar los derechos ambientales y de la naturaleza desde un enfoque biocultural.
Barrera considera que es importante que la nueva administración de Ambiente acelere la implementación de instrumentos como el Acuerdo de Escazú, que garantiza los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y que insta a los Estados a garantizar entornos seguros y libres de violencia para su trabajo.